Otros Relatos: Descenso
Dedicación, eso era lo único que había mostrado a su empresa durante más de treinta años (Forshire Insurance Company, 13,5 millones de libras esterlinas facturados durante el último año fiscal y dirigida por Arthur B. Forrester) y las nulas satisfacciones que ésta le había reportado, la última había sido la negativa al ascenso que le correspondía por antigüedad, no iban a ser nada comparadas con lo que sucedería unos minutos después de entrar en el acristalado edificio de sus oficinas centrales.
John (Kilbert, John, 63 años, secretario de recursos humanos, casado, sin mascotas y con dos hijos), vestido con su traje gris (comprado en el Mark’s & Spencer de Avemaria Lane, por 234,95 libras), se había presentado ante su superior directo, el señor Tibault (Tibault, Raymond, 58 años, inspector de la sección de recursos humanos, casado, dos perros y una amante), quien le había mandado llamar y le había entregado un sobre con las condiciones de su cese. El inspector Tibault había levantado una ceja al hacerlo y, por un miserable instante, había separado su puro de su enorme mostacho manchado de nicotina. No dijo nada, al igual que no dijeron nada sus compañeros de oficina en la aseguradora o su propia secretaria, Susan (Sommerset, Susan, 42 años, secretaria, soltera, un gato y sin perspectivas), que se limitó a mordisquear el capuchón de su bolígrafo y a murmurar un lánguido “hasta luego”, demostrando que no había estado escuchando nada de lo que le había dicho.
Después, regresó a su casa por el camino acostumbrado (Blackfriars a Kentish Town con la British Rail) y saludó a su esposa (Kilbert, Mary, apellido de soltera Mayhew, 61 años, ama de casa, casada, un periquito y dos hijos). Cuando le dio la noticia de su despido, ella se escudó tras un gesto indiferente, mojó una pasta en su té y continuó leyendo la revista de moda y asuntos del hogar que tenía sobre la mesa. Tampoco Fred (Alberts, Frederick, 43 años, controlador aéreo, soltero, asesor de inversiones en sus ratos de ocio y fumador), su vecino más cercano, con el que había compartido interminables tardes en el pub de la esquina, fue capaz de decirle nada más que un “buenos días” que sonó tan apagado como el resto de las escasas frases que había escuchado durante el día.
John Kilbert (Kilbert, John, 63 años, parado, casado, sin mascotas y con dos hijos) pasó la tarde sólo, recordando los viejos tiempos en los que todo lo que hacía le ilusionaba, con una jarra de cerveza en la mano y sin terminar de apurarla. Cuando ya comenzaba a atardecer, la dejó en la barra, como tenía por costumbre, y se dispuso a pagar. El camarero, uno nuevo, el antiguo se había retirado el año anterior a un pequeño chalet en la Costa del Sol española, le sonrió con un gesto vacuo y no quiso aceptar su dinero. Se guardó el billete de cinco libras y emprendió el camino de regreso a casa, aunque lo hizo por la ruta más larga, ya que ésta no distaba más de cinco minutos de allí.
Con su sombra reflejándose en los charcos (humedad 70%, riesgo de precipitaciones 74%, presión atmosférica 987 mb y descendiendo), continuó con los recuerdos de lo que había sido su vida hasta el día anterior, como si se dispusiera a escribir un siniestro epitafio para sí mismo. Las luces de las farolas, espaciadas, con grandes sombras entre ellas, casi llevaron a su memoria los recuerdos de su niñez, de los días en los que los campos abiertos habían sustituido a la gris rutina de la gran ciudad, con los altos edificios de la City londinense dominándolo todo a su alrededor. Por primera vez en muchos años, sintió nostalgia de aquellos tiempos y una sensación de ahogo recorrió su pecho. Soltó el nudo de la corbata, tan gris como la rutina y algo más oscura que su traje, y sintió la necesidad de regresar lo más pronto posible a su casa.
De dos plantas, fachada de madera y casi ciento cuarenta años de antigüedad, había sido elegida por Mary al poco tiempo de casados. Gran parte del salario ganado en la aseguradora había sido invertido en ella y buena parte de él se había ido gastando en solucionar el millar de pequeños inconvenientes que habían ido surgiendo: humedades, goteras en el tejado de pizarra, el estallido de la caldera durante un invierno especialmente frío... a aquellas alturas de su vida ya casi podía asegurar que la mitad de la casa era suya, aunque el resto continuaba perteneciendo al banco (Barclays, interés variable). Otros treinta años ahorrando hasta el último penique y podría dejar a sus hijos algo que no fueran deudas. Eso si conseguía otro empleo...
Aproximó su mano a la cerradura. La llave le temblaba en ella y las gotas, gruesas monótonas y grises, comenzaban a mojar su traje, oscureciendo las mangas y empapando sus hombros caídos tras tantas horas de estudios de mercado y reuniones interminables. El metal rozó contra el metal con un chirrido inacabable y acabó por encajar. La giró... o trató de girarla. La puerta no se abrió. Mary, seguramente, había olvidado la llave al otro lado, dejando el cajetín bloqueado. Llamó al timbre y éste sonó con una suave melodía (la Primavera de las Cuatro Estaciones de Vivaldi) que fue apagándose poco a poco. Tampoco entonces consiguió que le abrieran. La aporreó con fuerza para hallar el mismo resultado.
Haciendo un esfuerzo, se encaramó al poyete de la ventana que había junto a las escaleras, los tres escalones que conducían hasta la puerta. La luz estaba encendida dentro y podía ver la sombra de Mary sentada frente al televisor, iluminándose con los destellos azulados e intermitentes de la pantalla. De ve en cuando agitaba las manos, como si respondiera a las preguntas que Mike Donovan (Donovan, Michael, 39 años, presentador de televisión, ídolo de las mujeres de mediana edad y probablemente homosexual), el presentador de su reality show favorito, hacía a sus invitados. Los brazos estaban a punto de cederle cuando una mancha negra pasó por delante de la ventana y saltó contra el cristal, deteniéndose a escasos centímetros. Cayó hacia atrás, tropezando y trastabillando hasta caer en uno de los numerosos charcos que poblaban la calle. Su manga derecha se enredó con la verja que rodeaba la entrada y se rasgó con un susurro, se golpeó la cabeza y su pelo cano comenzó a cubrirse de sangre.
El enorme perro negro ladró a través de la ventana, llenando de babas y vaho el cristal y John (Kilbert, John, 63 años, parado, casado, un enorme perro negro y con dos hijos) se acurrucó contra la verja con el corazón en un puño. Aquello hizo que Mary se levantara por fin y acudiera a apartar al ruidoso animal antes de que escandalizara a todo el vecindario. Durante un instante, miró por la ventana mientras tiraba de la correa hacia atrás y le reñía como si se tratara de un cachorrillo. Sus ojos pasaron sobre él y a través de él, como si no le viese o no le quisiera ver. Gritó, tratando de llamar su atención, pero ella no se detuvo y, tirando del animal, regresó al sillón. Se lanzó hacia la puerta de nuevo. La llave y el llavero del que colgaba ya no estaban allí. Aguardó durante horas sin que nadie pareciera verle tampoco. Sucio, manchado de barro, con un feo corte en la cabeza y con el aspecto de un vagabundo desarrapado, John (Kilbert, John, 63 años, parado) se alejó de allí buscando algo que llevarse a la boca dos días después, tras ver como sus propios hijos pasaban de largo ante él.
John terminó por desaparecer entre las grietas.
John (Kilbert, John, 63 años, secretario de recursos humanos, casado, sin mascotas y con dos hijos), vestido con su traje gris (comprado en el Mark’s & Spencer de Avemaria Lane, por 234,95 libras), se había presentado ante su superior directo, el señor Tibault (Tibault, Raymond, 58 años, inspector de la sección de recursos humanos, casado, dos perros y una amante), quien le había mandado llamar y le había entregado un sobre con las condiciones de su cese. El inspector Tibault había levantado una ceja al hacerlo y, por un miserable instante, había separado su puro de su enorme mostacho manchado de nicotina. No dijo nada, al igual que no dijeron nada sus compañeros de oficina en la aseguradora o su propia secretaria, Susan (Sommerset, Susan, 42 años, secretaria, soltera, un gato y sin perspectivas), que se limitó a mordisquear el capuchón de su bolígrafo y a murmurar un lánguido “hasta luego”, demostrando que no había estado escuchando nada de lo que le había dicho.
Después, regresó a su casa por el camino acostumbrado (Blackfriars a Kentish Town con la British Rail) y saludó a su esposa (Kilbert, Mary, apellido de soltera Mayhew, 61 años, ama de casa, casada, un periquito y dos hijos). Cuando le dio la noticia de su despido, ella se escudó tras un gesto indiferente, mojó una pasta en su té y continuó leyendo la revista de moda y asuntos del hogar que tenía sobre la mesa. Tampoco Fred (Alberts, Frederick, 43 años, controlador aéreo, soltero, asesor de inversiones en sus ratos de ocio y fumador), su vecino más cercano, con el que había compartido interminables tardes en el pub de la esquina, fue capaz de decirle nada más que un “buenos días” que sonó tan apagado como el resto de las escasas frases que había escuchado durante el día.
John Kilbert (Kilbert, John, 63 años, parado, casado, sin mascotas y con dos hijos) pasó la tarde sólo, recordando los viejos tiempos en los que todo lo que hacía le ilusionaba, con una jarra de cerveza en la mano y sin terminar de apurarla. Cuando ya comenzaba a atardecer, la dejó en la barra, como tenía por costumbre, y se dispuso a pagar. El camarero, uno nuevo, el antiguo se había retirado el año anterior a un pequeño chalet en la Costa del Sol española, le sonrió con un gesto vacuo y no quiso aceptar su dinero. Se guardó el billete de cinco libras y emprendió el camino de regreso a casa, aunque lo hizo por la ruta más larga, ya que ésta no distaba más de cinco minutos de allí.
Con su sombra reflejándose en los charcos (humedad 70%, riesgo de precipitaciones 74%, presión atmosférica 987 mb y descendiendo), continuó con los recuerdos de lo que había sido su vida hasta el día anterior, como si se dispusiera a escribir un siniestro epitafio para sí mismo. Las luces de las farolas, espaciadas, con grandes sombras entre ellas, casi llevaron a su memoria los recuerdos de su niñez, de los días en los que los campos abiertos habían sustituido a la gris rutina de la gran ciudad, con los altos edificios de la City londinense dominándolo todo a su alrededor. Por primera vez en muchos años, sintió nostalgia de aquellos tiempos y una sensación de ahogo recorrió su pecho. Soltó el nudo de la corbata, tan gris como la rutina y algo más oscura que su traje, y sintió la necesidad de regresar lo más pronto posible a su casa.
De dos plantas, fachada de madera y casi ciento cuarenta años de antigüedad, había sido elegida por Mary al poco tiempo de casados. Gran parte del salario ganado en la aseguradora había sido invertido en ella y buena parte de él se había ido gastando en solucionar el millar de pequeños inconvenientes que habían ido surgiendo: humedades, goteras en el tejado de pizarra, el estallido de la caldera durante un invierno especialmente frío... a aquellas alturas de su vida ya casi podía asegurar que la mitad de la casa era suya, aunque el resto continuaba perteneciendo al banco (Barclays, interés variable). Otros treinta años ahorrando hasta el último penique y podría dejar a sus hijos algo que no fueran deudas. Eso si conseguía otro empleo...
Aproximó su mano a la cerradura. La llave le temblaba en ella y las gotas, gruesas monótonas y grises, comenzaban a mojar su traje, oscureciendo las mangas y empapando sus hombros caídos tras tantas horas de estudios de mercado y reuniones interminables. El metal rozó contra el metal con un chirrido inacabable y acabó por encajar. La giró... o trató de girarla. La puerta no se abrió. Mary, seguramente, había olvidado la llave al otro lado, dejando el cajetín bloqueado. Llamó al timbre y éste sonó con una suave melodía (la Primavera de las Cuatro Estaciones de Vivaldi) que fue apagándose poco a poco. Tampoco entonces consiguió que le abrieran. La aporreó con fuerza para hallar el mismo resultado.
Haciendo un esfuerzo, se encaramó al poyete de la ventana que había junto a las escaleras, los tres escalones que conducían hasta la puerta. La luz estaba encendida dentro y podía ver la sombra de Mary sentada frente al televisor, iluminándose con los destellos azulados e intermitentes de la pantalla. De ve en cuando agitaba las manos, como si respondiera a las preguntas que Mike Donovan (Donovan, Michael, 39 años, presentador de televisión, ídolo de las mujeres de mediana edad y probablemente homosexual), el presentador de su reality show favorito, hacía a sus invitados. Los brazos estaban a punto de cederle cuando una mancha negra pasó por delante de la ventana y saltó contra el cristal, deteniéndose a escasos centímetros. Cayó hacia atrás, tropezando y trastabillando hasta caer en uno de los numerosos charcos que poblaban la calle. Su manga derecha se enredó con la verja que rodeaba la entrada y se rasgó con un susurro, se golpeó la cabeza y su pelo cano comenzó a cubrirse de sangre.
El enorme perro negro ladró a través de la ventana, llenando de babas y vaho el cristal y John (Kilbert, John, 63 años, parado, casado, un enorme perro negro y con dos hijos) se acurrucó contra la verja con el corazón en un puño. Aquello hizo que Mary se levantara por fin y acudiera a apartar al ruidoso animal antes de que escandalizara a todo el vecindario. Durante un instante, miró por la ventana mientras tiraba de la correa hacia atrás y le reñía como si se tratara de un cachorrillo. Sus ojos pasaron sobre él y a través de él, como si no le viese o no le quisiera ver. Gritó, tratando de llamar su atención, pero ella no se detuvo y, tirando del animal, regresó al sillón. Se lanzó hacia la puerta de nuevo. La llave y el llavero del que colgaba ya no estaban allí. Aguardó durante horas sin que nadie pareciera verle tampoco. Sucio, manchado de barro, con un feo corte en la cabeza y con el aspecto de un vagabundo desarrapado, John (Kilbert, John, 63 años, parado) se alejó de allí buscando algo que llevarse a la boca dos días después, tras ver como sus propios hijos pasaban de largo ante él.
John terminó por desaparecer entre las grietas.












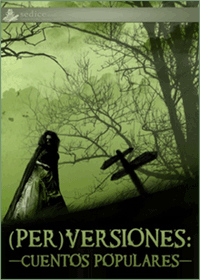
















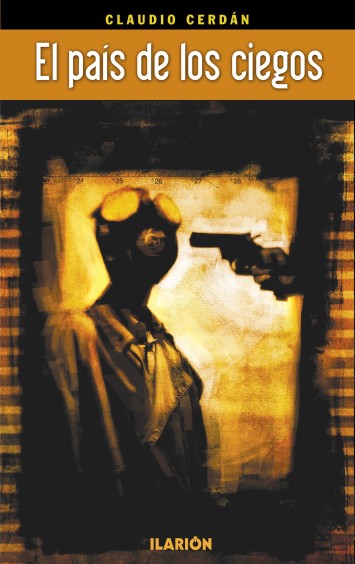


No hay comentarios:
Publicar un comentario